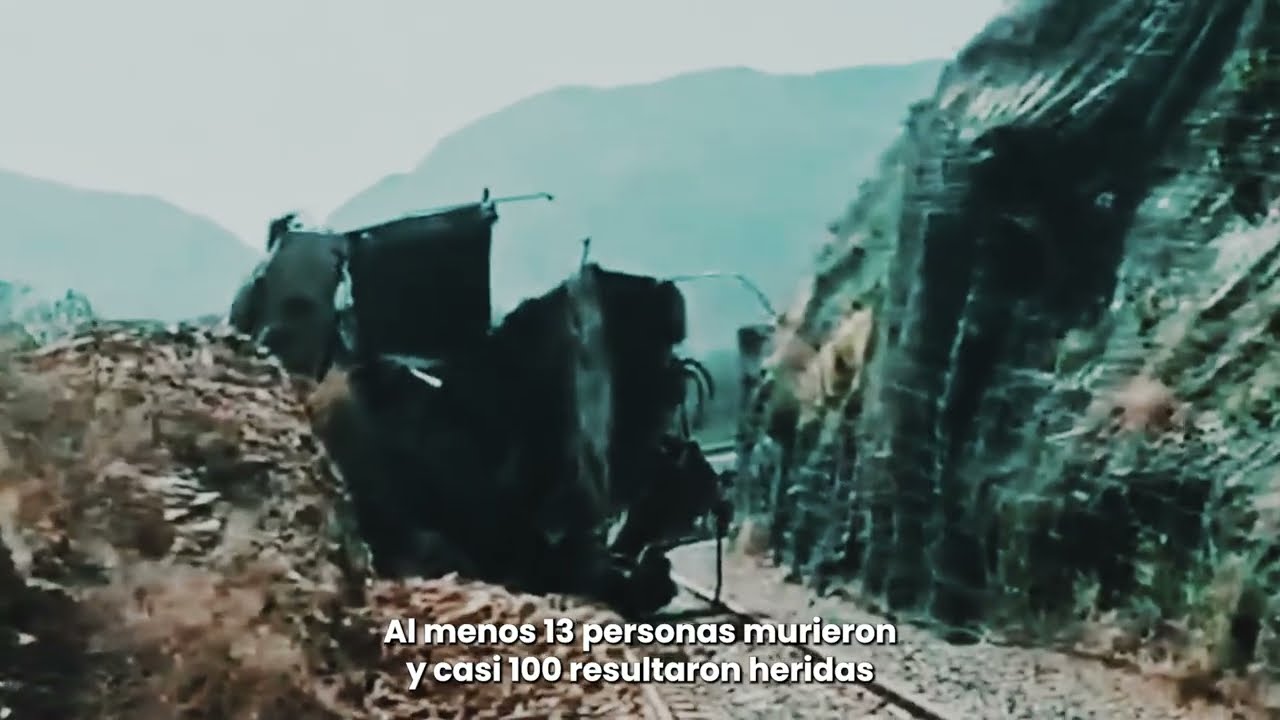Desde mediados del siglo XX, las sanciones económicas se han convertido en una de las herramientas preferidas de la política exterior de Estados Unidos para “corregir” el comportamiento de gobiernos adversos. Ya sea para presionar un cambio de régimen, castigar violaciones a los derechos humanos o debilitar capacidades militares, los bloqueos financieros, comerciales y diplomáticos son aplicados con la promesa de lograr un bien mayor. Pero ¿realmente logran sus objetivos o solo multiplican el sufrimiento de la población civil?
En un mundo globalizado, interdependiente y multipolar, el impacto de estas medidas merece ser evaluado más allá de la retórica. Casos como Irán, Corea del Norte, Venezuela y Rusia ofrecen lecciones contundentes sobre los límites, consecuencias y contradicciones de estas acciones.
¿Qué son las sanciones económicas?
Las sanciones económicas son medidas coercitivas impuestas por uno o varios países contra individuos, empresas o naciones, con el objetivo de modificar comportamientos considerados peligrosos o contrarios al derecho internacional. Estas medidas pueden incluir:
- Bloqueos comerciales (prohibición de exportaciones o importaciones),
- Congelamiento de activos (impedir el acceso a fondos en bancos internacionales),
- Restricciones financieras (limitar operaciones bancarias o inversiones),
- Embargos de armas y tecnología, entre otras.
- Impuestos
El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), administra decenas de programas de sanciones activas. Los fines oficiales varían: disuadir violaciones a los derechos humanos, frenar programas nucleares ilegales, combatir el terrorismo o castigar actos de corrupción.
Casos emblemáticos y antecedentes
Irán
Desde 1979, EE.UU. ha impuesto múltiples sanciones a Irán. Aunque han afectado gravemente su economía —en particular su industria petrolera—, no han logrado el cambio de régimen ni el desmantelamiento definitivo del programa nuclear iraní. Según un informe del Council on Foreign Relations, las sanciones solo provocaron una economía más opaca y fortalecieron al ala más radical del régimen.
Corea del Norte
Bajo sanciones desde los años 90, Corea del Norte ha demostrado una impresionante capacidad de adaptación. A pesar del aislamiento, el régimen ha desarrollado un arsenal nuclear y mantiene un férreo control sobre su población. “Las sanciones han hecho poco para frenar el programa nuclear norcoreano, pero han agravado las crisis humanitarias”, señala el investigador Marcus Noland del Peterson Institute for International Economics.
Venezuela
A partir de 2015, EE.UU. impuso severas sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, principalmente a sectores clave como el petróleo. Si bien se debilitó la economía venezolana, el régimen sigue en pie, ha encontrado nuevos aliados (como Rusia, Irán y China) y ha desplazado el costo hacia su población. En palabras de Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch: “Las sanciones han complicado aún más la vida de los venezolanos comunes, sin lograr avances democráticos”.
Rusia
Tras la invasión de Crimea en 2014 y la guerra en Ucrania desde 2022, EE.UU. y la Unión Europea han impuesto sanciones masivas contra Rusia. Estas incluyen el congelamiento de reservas internacionales, expulsión de bancos del sistema SWIFT y limitaciones al comercio energético. Sin embargo, el Kremlin ha diversificado sus alianzas y sigue financiando su maquinaria militar. Según datos del Fondo Monetario Internacional, el PIB ruso se contrajo inicialmente, pero luego mostró resiliencia gracias al comercio con Asia.
¿Han sido efectivas?
¿Logran los objetivos políticos?
De acuerdo con un metaanálisis de la Universidad de Harvard, solo el 13% de las sanciones impuestas por EE.UU. desde 1950 han logrado cambios políticos significativos. En muchos casos, el efecto ha sido fortalecer al régimen sancionado, permitiéndole culpar a “enemigos externos” y reforzar su discurso nacionalista.
Limitaciones estructurales
Los países sancionados suelen desarrollar mecanismos alternativos: comercio en monedas locales, criptomonedas, triangulación con terceros países o redes clandestinas. “Las sanciones han promovido la innovación financiera fuera del sistema SWIFT y han debilitado el dominio del dólar”, advierte el economista Nouriel Roubini.
Además, la coordinación internacional es crucial: sin apoyo de aliados clave, las sanciones se diluyen. Por ejemplo, mientras Europa endurecía su postura contra Rusia, países como China, India o Turquía aumentaban su comercio con Moscú.
Efectos colaterales: los que no están en la mira
Uno de los aspectos más criticados es el impacto sobre la población civil. Las sanciones afectan el acceso a alimentos, medicinas, tecnología médica y empleo. En Venezuela, por ejemplo, el colapso del sector petrolero redujo la capacidad del Estado para importar insumos básicos, exacerbando la crisis humanitaria.
Mariela Rodríguez, enfermera venezolana exiliada en México, cuenta: “Cuando mi hija se enfermó no había insulina en todo el estado. El hospital estaba vacío. Los médicos nos decían que todo era por las sanciones. Yo no entendía mucho de política, pero sí entendía el dolor de no poder salvarla”.
Estas historias se repiten en Irán, Siria, Yemen y otras naciones afectadas.
Factores que influyen en su efectividad
- Duración y coordinación internacional: Las sanciones multilaterales, respaldadas por organismos como la ONU, tienen mayor peso.
- Economía del país sancionado: Si es autosuficiente o tiene aliados estratégicos, las sanciones pierden fuerza.
- Capacidad de innovación del régimen: Los gobiernos autoritarios suelen reaccionar rápido, incluso recurriendo a redes ilegales.
- Contexto geopolítico: El surgimiento de potencias como China, India o Irán complica la eficacia del aislamiento occidental.
Para Richard Nephew, autor del libro The Art of Sanctions, las sanciones funcionan mejor cuando son parte de una estrategia diplomática más amplia y no una medida aislada. Por el contrario, economistas como Jeffrey Sachs han denunciado que las sanciones unilaterales violan el derecho internacional y generan “daños estructurales en países pobres sin lograr sus fines”.
Incluso dentro de EE.UU. hay voces críticas. En una audiencia del Senado de 2023, la senadora Elizabeth Warren afirmó que “las sanciones deben revisarse con enfoque humanitario, porque ahora están haciendo más daño del que resuelven”.
¿Cambiar o repensar las sanciones?
Las sanciones económicas de EE.UU. han sido, en el mejor de los casos, una herramienta ambigua. Su efectividad depende de múltiples factores, desde la coordinación internacional hasta la capacidad del país sancionado para adaptarse. Si bien pueden ejercer presión en ciertos contextos, también pueden alimentar el autoritarismo, castigar a los inocentes y erosionar la legitimidad internacional de quien las impone.
Desde una visión humanista es necesario anteponer la dignidad humana y el bien común. Como recuerda el Papa Francisco en Fratelli Tutti, “la política no puede resignarse a ser una mera imposición de medidas coercitivas, sino que debe construir puentes para el diálogo y la paz”.
Urge repensar las sanciones: no como castigo indiscriminado, sino como parte de una estrategia ética, eficaz y solidaria que realmente promueva la justicia internacional sin sacrificar a los más vulnerables.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com