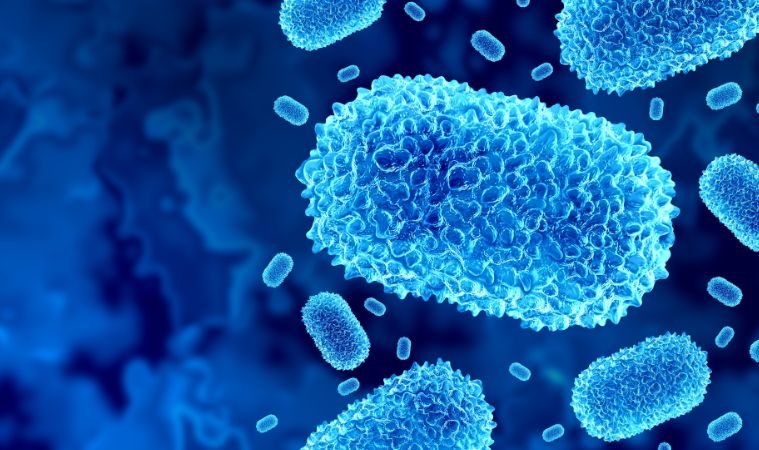El 27 de septiembre de 1821, México celebró la consumación de su independencia. Pero lo que vino después fue un largo proceso de fragmentación política, guerras y pobreza. Entre estos escombros se intentó levantar un sistema de salud pública que, hasta entonces, era responsabilidad casi exclusiva de la Iglesia y de instituciones de beneficencia. La naciente nación no tenía ni la infraestructura ni el presupuesto para asumir el cuidado de los enfermos, y mucho menos para prevenir enfermedades.
Epidemias como la viruela, el cólera y el tifo arrasaban poblaciones enteras. La de 1833, por ejemplo, dejó decenas de miles de muertos. “Fue entonces cuando se despertó una conciencia estatal, aunque mínima, de que debía intervenir para evitar estas tragedias”, afirma el historiador de la medicina Miguel Ángel Ramírez Velázquez, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
Ese mismo impulso llevó a la creación en 1841 del Consejo Superior de Salubridad (CSS), un organismo pionero que, aunque limitado en recursos, buscaba vigilar la higiene pública y distribuir vacunas antivariólicas. Fue el primer paso institucional hacia una visión moderna de la salud como bien público y no solo como obra de caridad.
Entre guerras, leyes y epidemias: la salud se vuelve tema político
Durante todo el siglo XIX, México enfrentó invasiones extranjeras, guerras civiles e incluso un fugaz imperio. Cada nuevo conflicto generaba más pobreza, destrucción e insalubridad. En medio de ese caos, el sistema hospitalario colonial —sostenido por la Iglesia y limosnas— se fue deteriorando. Con la aplicación de las Leyes de Reforma, particularmente la de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos (1859), el Estado mexicano expropió hospitales y hospicios, laicizando por decreto la beneficencia.
“El problema fue que el Estado no estaba listo para administrar ni financiar esos espacios”, explica la doctora Silvia Marina Arrom, investigadora emérita de El Colegio de México. “Muchos hospitales quedaron abandonados, y las condiciones de atención se volvieron deplorables”.
Pese a ello, Benito Juárez intentó institucionalizar una política pública de asistencia. En 1861, creó la Dirección General de Beneficencia Pública, encargada de organizar hospitales, orfanatos y asilos bajo un enfoque laico pero apoyado aún en la sociedad civil mediante juntas de beneficencia. Era un modelo mixto entre Estado y ciudadanía que reflejaba el ideal liberal: el gobierno debía intervenir, pero sin sustituir completamente el esfuerzo privado.
Un principio revolucionario: el derecho a la ayuda médica
La precariedad del sistema y las frecuentes denuncias de corrupción llevaron a la creación del Consejo de Beneficencia Pública en 1877, que elaboró en 1881 un reglamento clave. En él se enunció por primera vez una idea fundacional: “el derecho a la ayuda médica y el deber de la sociedad a contribuir a ésta”. Para varios expertos, esta declaración anticipaba la noción moderna del derecho a la salud que siglos más tarde consagraría la Constitución.
“Es una idea profundamente cristiana y solidaria”, señala el doctor Francisco Moreno, infectólogo y promotor de salud comunitaria. “El Estado empezaba a reconocer que no podía abandonar al enfermo, que todos teníamos un deber de subsidiariedad”.
Este modelo, sin embargo, seguía siendo limitado en alcance y profundamente centralizado en las ciudades.
Liceaga y la era científica: Porfiriato y modernización
Con la llegada del Porfiriato, el Estado mexicano apostó por la modernización técnica, y la salud no fue la excepción. En 1879, el CSS obtuvo autonomía administrativa y dejó de depender de gobiernos locales. Su estrella fue el doctor Eduardo Liceaga, quien presidió el Consejo desde 1885 y lo convirtió en una institución técnica de referencia en América Latina.
Liceaga promovió la vacunación masiva, el saneamiento urbano (como la recolección de basura y el drenaje en Ciudad de México), y fundó el primer centro de tratamiento antirrábico con vacunas de Pasteur. En 1891, el CSS publicó el primer Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, que definía competencias entre gobiernos y normas de higiene obligatorias.
“El Código Sanitario fue revolucionario”, explica el doctor Héctor Sánchez Patiño, especialista en historia de la salud. “Por primera vez, se legisló la salud con visión integral: alimentos, aguas, enfermedades, higiene laboral… Todo estaba contemplado”.
Hospitales, censos y desigualdad
El Porfiriato también vio el nacimiento del Hospital General de México (1905), considerado en su momento el más moderno de América Latina. Asimismo, se abrió el Hospital Psiquiátrico La Castañeda en 1910, lo que revelaba una diversificación de la atención médica hacia especialidades poco atendidas hasta entonces.
Pero los avances se concentraban en las ciudades. La mayoría de la población rural seguía sin acceso a servicios médicos. El Primer Censo Sanitario Nacional de 1910, impulsado por Liceaga, evidenció esta brecha. Estados como Veracruz, Oaxaca o Campeche no contaban con infraestructura básica, y enfermedades como tuberculosis, paludismo y fiebre amarilla eran endémicas.
María del Carmen, bisnieta de una partera en Tlaxcala, relata: “Mi bisabuela atendía partos con hierbas y agua hervida. Los médicos no venían al pueblo. Cuando había epidemias, la gente simplemente se moría o rezaba. Eso era todo”.
Reflexiones finales: entre herencia y deuda histórica
Para 1910, la salud en México era una construcción incompleta. Existían instituciones, leyes, hospitales modernos en zonas urbanas y una idea cada vez más clara de que el Estado tenía un deber en la protección de la salud. Pero también era evidente la desigualdad estructural: la mayoría de los mexicanos vivía excluida de esos avances, especialmente la población indígena y campesina.
Los valores como la dignidad humana, la solidaridad y el bien común— empezaban a resonar con más fuerza en los debates sobre salud pública. El principio de subsidiariedad, según el cual el Estado debe intervenir cuando las comunidades no pueden hacerlo por sí mismas, se iba materializando tímidamente en políticas públicas.
La Revolución Mexicana que estalló ese mismo año marcaría el inicio de una nueva etapa, donde las demandas de justicia social empujarían al Estado a asumir un papel aún más activo. La semilla estaba sembrada: la salud dejaría de ser una dádiva o privilegio para convertirse, paulatinamente, en derecho.
Facebook: Yo Influyo