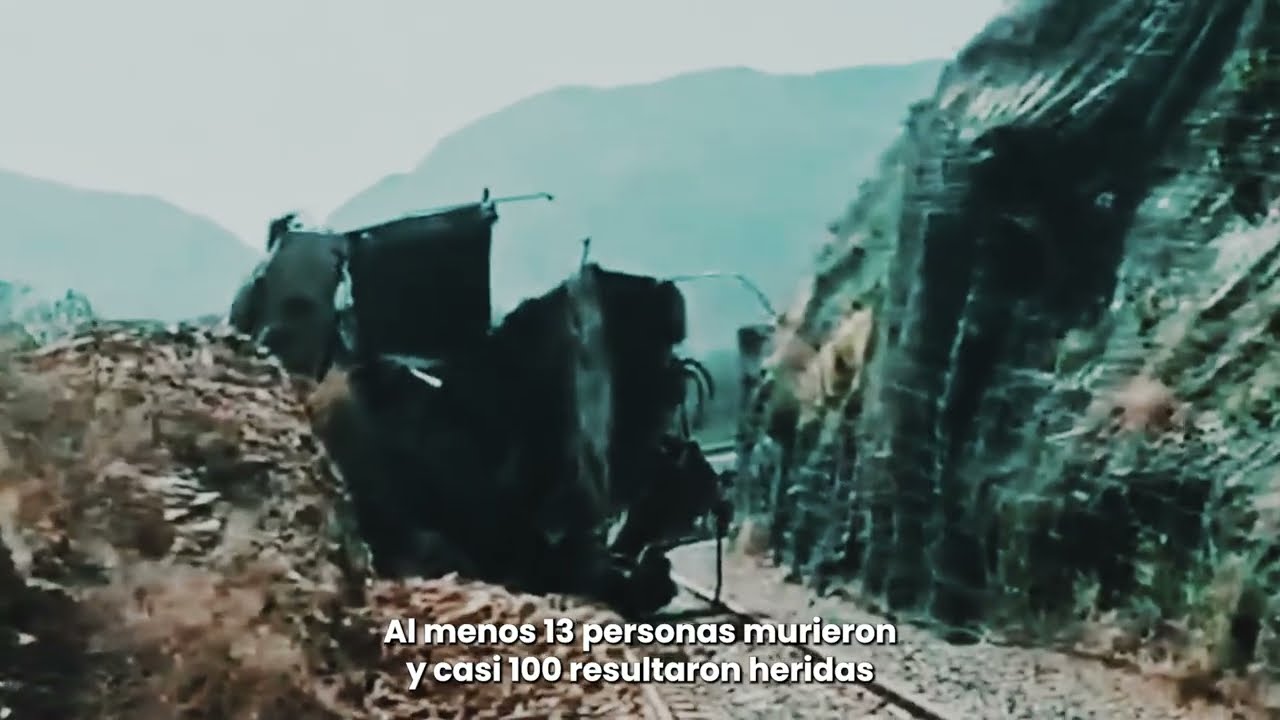En 1524, apenas tres años después de la caída de Tenochtitlán, doce frailes franciscanos llegaron a las costas de Veracruz. Fueron recibidos por Hernán Cortés como auténticos emisarios del cielo. Eran conocidos como los doce apóstoles de México, en clara alusión a los discípulos de Jesús. Su misión era ambiciosa: evangelizar a millones de indígenas en un continente recién conquistado y transformar, desde la raíz, sus creencias, costumbres y formas de vida.
Lo que ocurrió a partir de entonces no fue una simple conversión religiosa. Fue el inicio de un complejo proceso de mestizaje cultural, espiritual y social que marcó para siempre la identidad mexicana.
¿Quiénes fueron los “12 Apóstoles” de México?
Estos frailes franciscanos fueron enviados por el emperador Carlos V y el papa Clemente VII como parte de la política evangelizadora de la corona española. Encabezados por fray Martín de Valencia, la comitiva incluyó figuras como fray Toribio de Benavente (Motolinía), fray Juan de Palos y fray Antonio de Ciudad Rodrigo.
Al llegar, se encontraron con un mundo profundamente religioso pero absolutamente distinto. Como señala el historiador Serge Gruzinski: “Los frailes no llegaron a un vacío espiritual, sino a un continente saturado de símbolos, dioses y rituales que ya explicaban el mundo para sus habitantes”.
Estrategias de evangelización: la palabra, la imagen y el ejemplo
La tarea evangelizadora fue tan colosal como controversial. Los franciscanos no solo predicaban, sino que aprendían las lenguas indígenas —como el náhuatl y el otomí—, fundaban escuelas, traducían catecismos y construían iglesias sobre antiguos templos.
Según La Historia de los Indios de la Nueva España de Motolinía, los frailes optaron por la persuasión evitando la violencia a toda costa. Enseñaban por medio de la imagen, la música y el teatro. Las representaciones de la Pasión de Cristo en lengua náhuatl, los cantos corales y las danzas rituales cristianizadas fueron clave en la catequesis colectiva.
Un elemento central fue la fundación de colegios como el de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536, que ofrecía educación en latín y filosofía a hijos de nobles indígenas. Fray Bernardino de Sahagún, considerado el primer etnógrafo del continente, documentó la cultura mexica para comprenderla y traducir el Evangelio a un mundo que la necesitaba entender desde dentro.
El mestizaje espiritual: sincretismo y resistencia
Lo que surgió de este encuentro no fue una conversión absoluta ni una sumisión total. El resultado fue un proceso de sincretismo, donde los pueblos indígenas resignificaron símbolos cristianos y mezclaron sus antiguas cosmovisiones con la nueva religión.
El teocalli se transformó en iglesia; los dioses, en santos; los ritos agrícolas, en festividades religiosas. Ejemplo emblemático es la Virgen de Guadalupe, cuya aparición en 1531 ante Juan Diego representa la fusión perfecta entre lo indígena y lo cristiano, entre el náhuatl y el castellano, entre la tilma y el ayate.
María del Carmen Sarmiento, antropóloga de la UNAM, afirma: “La Virgen de Guadalupe no es sólo símbolo religioso; es el ícono por excelencia del mestizaje mexicano. Su rostro moreno, su lengua náhuatl y su devoción popular la convierten en el puente entre dos mundos”. Ella fue la que comenzó a forjar una nación. Analizar el simbolismo de la tilma es encontrar la fusión perfecta entre los indígenas y los españoles.
Consecuencias sociales y culturales del proyecto evangelizador
La evangelización transformó también las estructuras sociales. El calendario litúrgico sustituyó al ciclo agrícola mesoamericano; el matrimonio cristiano remplazó las uniones polígamas; y las jerarquías eclesiales modificaron las formas de poder tradicionales.
Toda transformación cultural debe respetar la dignidad humana. Muchos de los misioneros entendieron esto: defendieron a los indígenas de abusos, criticaron el sistema de encomiendas y exigieron justicia ante la corona. Fray Bartolomé de las Casas, dominico contemporáneo de los franciscanos, denunció en sus escritos los excesos cometidos en nombre del Evangelio por algunos españoles.
Críticas contemporáneas: entre el legado y el agravio
La evangelización en América es objeto de debates apasionados. Por un lado, se le reconoce su aporte en educación, arte, arquitectura, lengua y cohesión cultural. Por otro, se le reprochan métodos de conversión coercitiva, destrucción de códices, represión de religiones originarias y justificación del colonialismo.
Para el teólogo católico José María Vigil, “la evangelización debe ser revisada con mirada crítica, sin negar sus frutos pero sin idealizarla. No fue una historia de ángeles, sino de hombres con luces y sombras”. Pero hoy, no somos ni indígenas ni españoles, somos mexicanos, fruto del mesitzaje entre ambas culturas, una fusión que nos lleva a ser la “raza cósmica”, un pueblo que se diferencía del resto de las naciones del mundo por su riqueza, calidez, religiosidad y trascendencia.
El Papa Francisco, durante su visita a Chiapas en 2016, pidió perdón por los atropellos cometidos en la evangelización por algunos conquistadores y llamó a construir una Iglesia con rostro mestizo, en comunión con su cultura.
¿Herencia o herida?
La llegada de los 12 frailes franciscanos a México no solo cambió la religión de un continente. Fusionó su lengua, su arte, sus relaciones sociales y su visión del mundo. Encauzó las heridas de los pueblos originarios que detestaban a los aztecas que los tenían esclavizados, y con solo 100 españoles y decenas de miles de tlaxcaltecas mayoritariamente, comenzó una etapa de fusión de dos culturas. Esta conquista, de pueblos originarios a pueblos originarios lidereados por españoles y por estos 12 apóstoles, sembró una herencia que, con el tiempo, ha sido resignificada por millones de mexicanos.
Comprender este proceso en profundidad es necesario para reconciliar el pasado con el presente. El mestizaje no debe verse como pérdida o imposición, sino como el crisol que dio origen a una nueva identidad. Como dice el historiador Miguel León-Portilla: “Ni la destrucción fue total, ni la resistencia fue estéril. México nació en ese entrecruce de dolores y esperanzas”.
Hoy, cinco siglos después, la cruz que trajeron los franciscanos sigue en pie, pero habla muchas lenguas, baila con muchos ritmos y canta con muchas voces. Porque la fe, como la cultura, no se impone: se encarna, se adapta y se transforma. Por ello hoy, ser mexicano es ser Guadalupano.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com