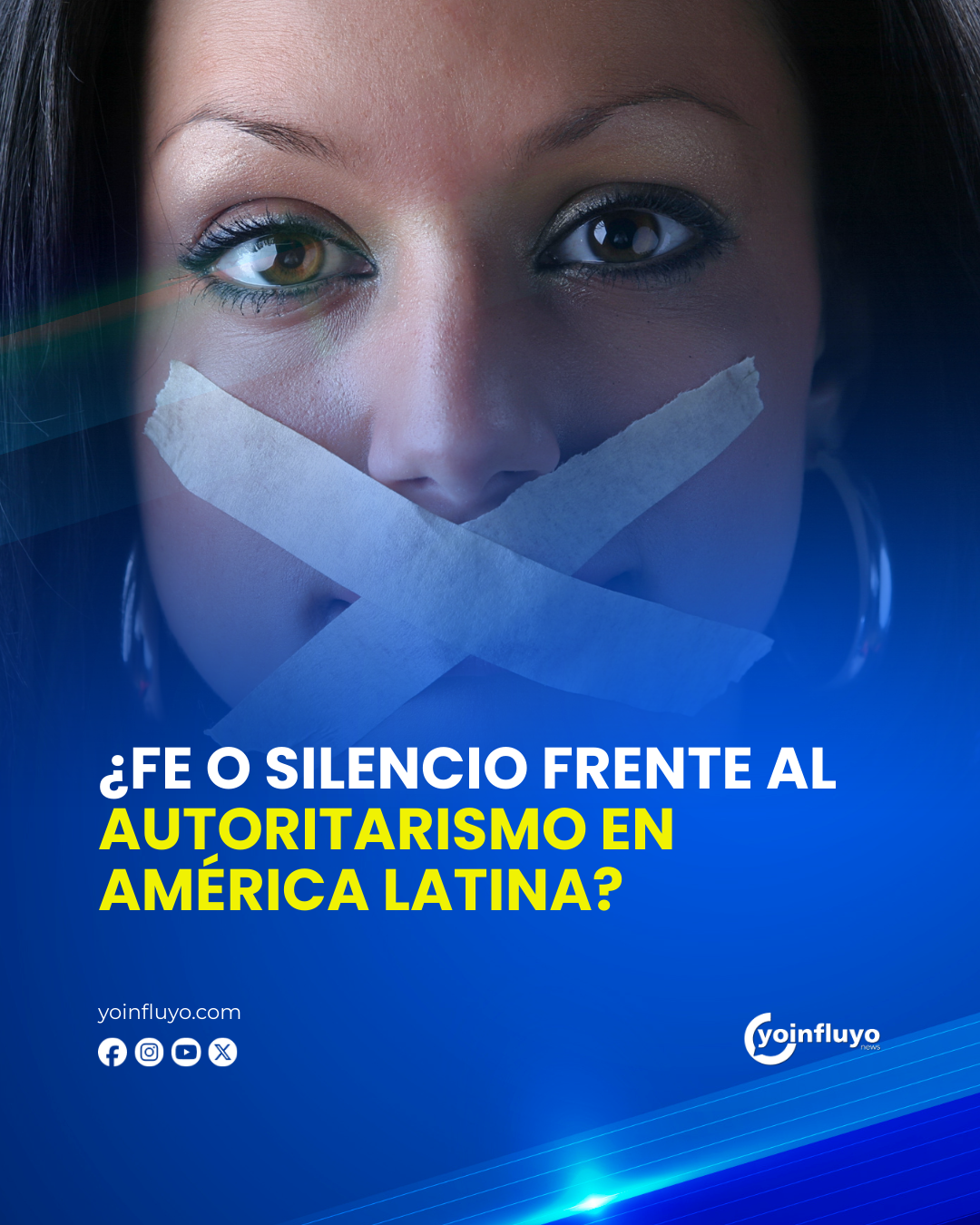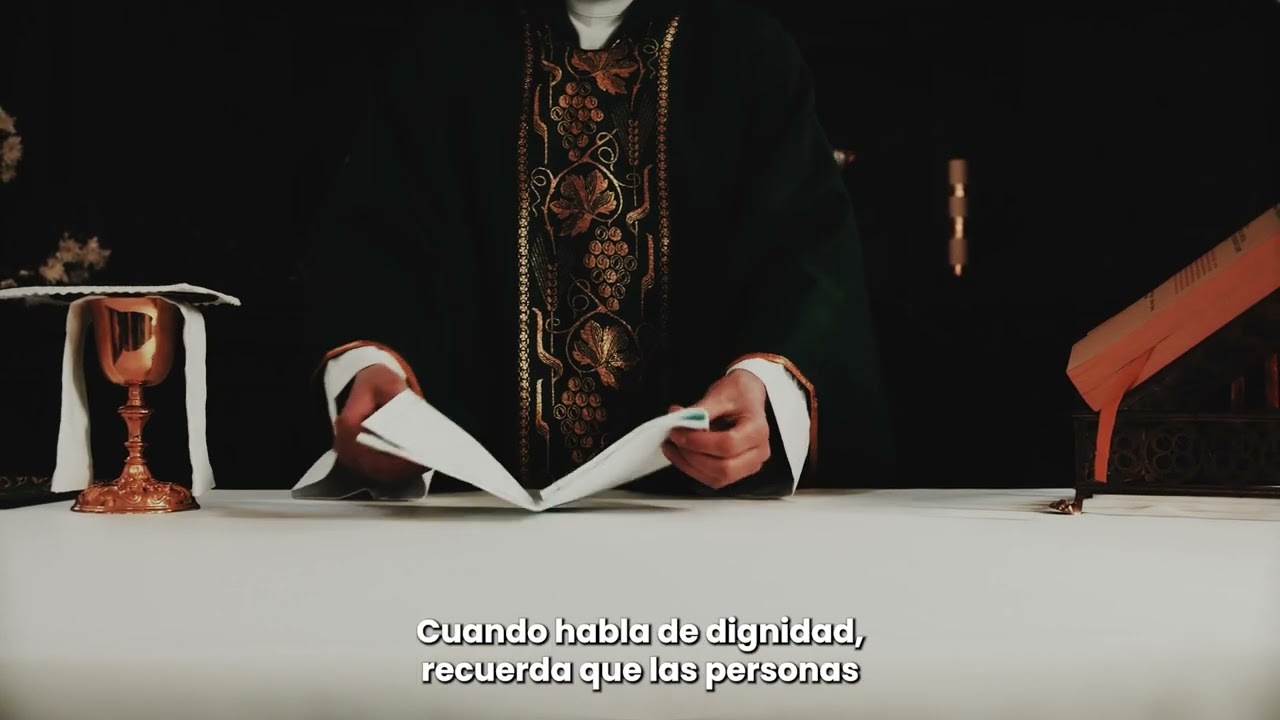En pleno siglo XXI, la justicia internacional sigue atrapada entre discursos de buena voluntad, intereses políticos y realidades que impiden su plena operación. Aunque organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) fueron creados para sancionar los crímenes más atroces contra la humanidad, su efectividad sigue cuestionada por una razón contundente: no todos los países aceptan ser juzgados ni están dispuestos a cooperar.
Hoy, mientras las guerras, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio continúan ocurriendo en distintos puntos del planeta, la justicia internacional enfrenta uno de sus momentos más frágiles. Los tribunales globales prometieron acabar con la impunidad, pero han fracasado en casos donde los perpetradores gozan de protección política o respaldo económico.
Aun cuando cada 17 de julio se recuerda el Día Mundial de la Justicia Internacional, la fecha más que conmemorar debería invitar a cuestionar si en verdad estos mecanismos han servido para frenar los abusos de poder. La existencia del Estatuto de Roma, firmado en 1998, y la creación de la CPI en 2002, significaron un avance en su momento, pero a la luz de los hechos actuales, esos logros parecen insuficientes.
El principio que sustenta a la justicia internacional es claro: ningún crimen grave puede quedar impune, aunque haya ocurrido fuera de las fronteras de un país específico. Pero este principio choca con la realidad. Estados Unidos, China, Rusia e India nunca han reconocido la jurisdicción de la CPI. Y otros tantos países protegen a sus aliados políticos, aunque existan órdenes de captura internacionales.
Mientras tanto, los tribunales enfrentan obstáculos para procesar a quienes detentan el poder, y eso erosiona su legitimidad. Muchos de los criminales más buscados por genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad siguen libres gracias a la complicidad estatal o a la falta de cooperación entre gobiernos.
Incluso en los casos donde hay cooperación, el proceso es largo, costoso y no siempre garantiza resultados concretos. Esto alimenta la percepción de que la justicia internacional es más una herramienta simbólica que un mecanismo real de sanción. La demora en alcanzar sentencias firmes también genera frustración entre las víctimas.
Es cierto que ha habido avances ya que existen algunos casos que demostraron que, al menos en algunas circunstancias, la justicia puede alcanzar incluso a exmandatarios o líderes armados. También es cierto que los tribunales internacionales han permitido documentar violaciones sistemáticas, dar voz a las víctimas y crear precedentes jurídicos.
Sin embargo, eso no ha sido suficiente para establecer una justicia verdaderamente universal. Persisten las resistencias, las evasivas y el doble rasero: se persigue a unos mientras se protege a otros, dependiendo del tablero geopolítico.
La justicia internacional necesita más que buenas intenciones para ser eficaz. Requiere cooperación real, voluntad política y mecanismos robustos que impidan a los criminales aprovechar lagunas legales o escudos diplomáticos. Sin reformas, sin compromisos firmes y sin menos tolerancia a la impunidad, los tribunales seguirán siendo percibidos como organismos que funcionan a medias.
La justicia internacional no está muerta, pero está lejos de ser la garantía que prometió ser para las víctimas del mundo. Mientras no se resuelvan sus deficiencias estructurales y no se universalice su aceptación, seguirá siendo una justicia incompleta, sujeta a los caprichos del poder.
Te puede interesar: La piedra que devolvió la voz a Egipto
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com