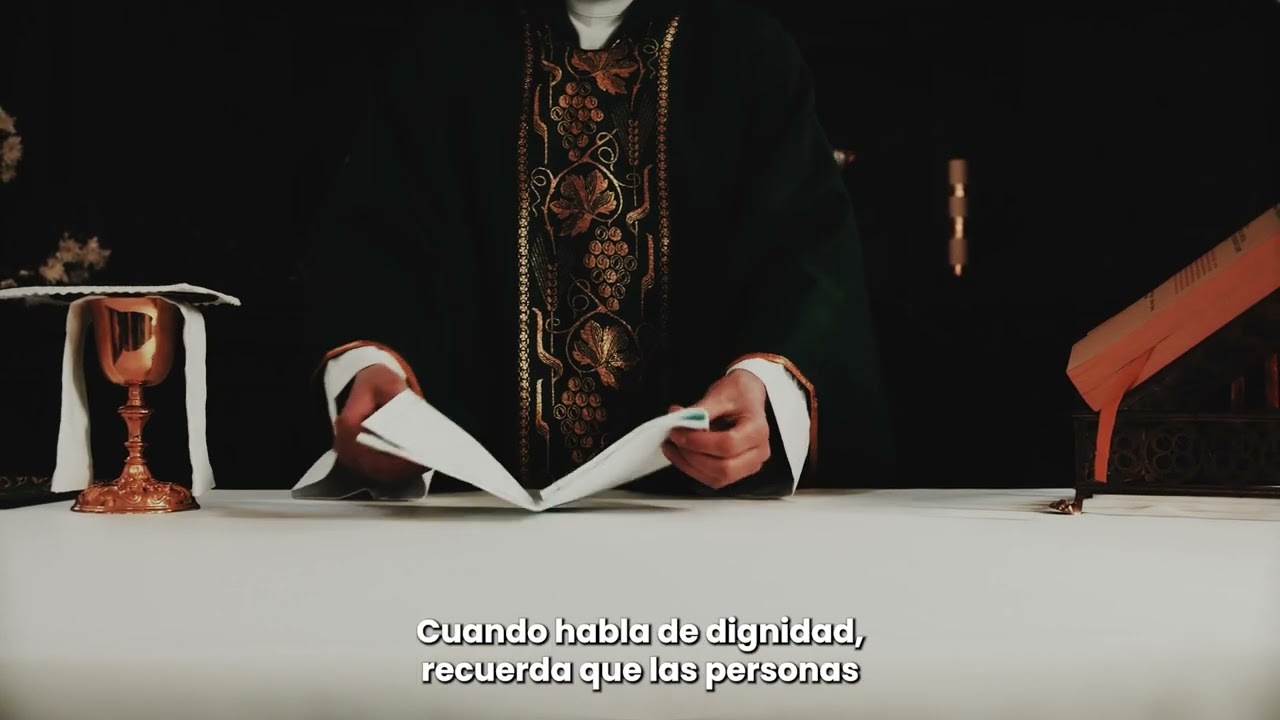Durante siglos, las pirámides, los templos y las tumbas egipcias hablaron en silencio. Sus paredes estaban cubiertas de inscripciones misteriosas que ningún erudito moderno podía descifrar. El lenguaje de los antiguos faraones, tallado en piedra y preservado por el desierto, era un código impenetrable. Hasta que, en 1799, una piedra negra encontrada por casualidad en Egipto cambió la historia de la humanidad. Se trataba de la Piedra de Rosetta, un hallazgo que permitió por fin leer el pasado de una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia.
Fue en julio de 1799, en plena campaña militar de Napoleón Bonaparte en Egipto, cuando soldados franceses, dirigidos por el ingeniero Pierre-François Bouchard, hallaron una losa de basalto oscuro de 114 centímetros de alto en un fuerte cercano al pueblo de Rashid (Rosetta), en el delta del Nilo. A primera vista, parecía una piedra más, pero su superficie revelaba algo extraordinario: el mismo texto inscrito en tres sistemas de escritura diferentes.
En la parte superior estaba escrito en jeroglíficos egipcios; en el centro, en escritura demótica, una forma más simplificada del egipcio antiguo; y en la parte inferior, en griego antiguo. Este detalle fue clave: el griego, a diferencia de los otros dos, sí era una lengua conocida para los estudiosos europeos del siglo XIX.
Durante milenios, los jeroglíficos habían sido una escritura muerta, perdida tras el declive del antiguo Egipto y el auge de la cultura grecorromana y luego cristiana en el norte de África. Nadie sabía cómo leerlos, y mucho menos comprender el pensamiento o la cosmovisión de los egipcios antiguos hasta que se descubrió la Piedra de Rosetta.
El hecho de que el texto estuviera repetido en tres idiomas permitió una comparación sistemática. Fue el lingüista francés Jean-François Champollion quien, tras años de estudio, logró en 1822 descifrar el sistema jeroglífico. Basándose en los nombres propios –como “Ptolomeo” y “Cleopatra”– inscritos en cartuchos, y relacionándolos con el texto griego, Champollion descubrió que los jeroglíficos no eran sólo símbolos decorativos, sino un sistema fonético y logográfico complejo.
Este desciframiento fue una revolución pues a partir de entonces, los muros de templos como Karnak o Abu Simbel comenzaron a hablar. Se revelaron aspectos cruciales de la religión, la política, la vida cotidiana y el pensamiento egipcio que hasta entonces eran solo conjeturas.
Más de dos siglos después de su hallazgo, la Piedra de Rosetta sigue siendo un emblema del poder del conocimiento y de la intersección entre culturas. Su existencia demuestra cómo los imperios, las lenguas y las escrituras se entrelazan. También ha sido símbolo de los debates sobre el colonialismo y el patrimonio cultural: Egipto ha exigido repetidas veces su repatriación, considerando que fue tomada como botín de guerra.
La trascendencia de la Piedra de Rosetta no radica únicamente en su valor arqueológico, sino en lo que representa para la humanidad: la posibilidad de reconstruir lo perdido, de escuchar las voces del pasado y de tender puentes entre civilizaciones separadas por siglos. En tiempos donde el conocimiento es fragmentado, la piedra recuerda que entender nuestro origen es un acto de reconstrucción, paciencia y diálogo.
Después de su descubrimiento la piedra fue trasladada a El Cairo y luego, tras la derrota francesa, entregada a los británicos bajo los términos de la Capitulación de Alejandría en 1801. Desde entonces, y hasta hoy, se encuentra en el Museo Británico de Londres, donde sigue siendo una de las piezas más visitadas y debatidas por su procedencia y su valor cultural.
La Piedra de Rosetta, descubierta por azar, sigue hablando a las generaciones presentes y futuras, en tres lenguas y un mismo mensaje: el pasado siempre tiene algo por decir.
Te puede interesar: Acuerdo de Ovidio salpica a México
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com