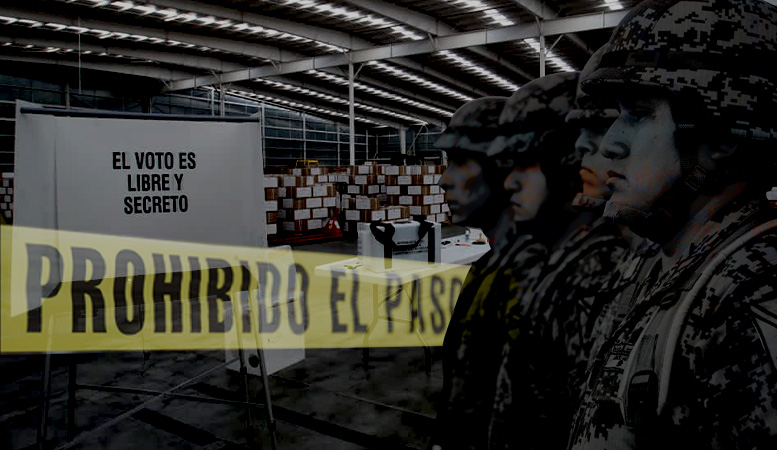Los latidos de nuestro corazón, es lo que más se parece en este mundo al sonido de los relojes.
Hoy se pide a los relojes que sean silenciosos. Entre menos se escuche el molesto latir de su mecanismo, mejor que mejor. Ahora bien, entre el tic tac de un reloj y el sonido de la gota que horada la roca, ¿hay alguna diferencia? Después de todo, también a nosotros nos horada el tiempo.
¡Y pensar que hubo una época en que los relojes eran todo, menos silenciosos! ¿Cómo se las arreglaba la pobre gente del pasado para oír cada cuarto de hora campanada tras campanada, sin descansar por lo menos los sábados y los domingos? Pensemos, por ejemplo, en el hombre medieval, que prácticamente no conoció otros sonidos estruendosos que los de las campanas y los de los relojes. ¿Qué pensaba él de ellos? Y, sobre todo, ¿qué le decían en lo íntimo de su conciencia?
En 1354 se instaló en la Catedral de Estrasburgo un reloj monumental que vino a poner de moda, por decirlo así, los relojes monumentales: cada hora, según un ingenioso procedimiento, dicho artefacto emitía los acordes de una melodía religiosa y los tres reyes magos se inclinaban reverentes ante una estatua de la Virgen María con el Niño entre sus brazos. Antes de esta fecha había habido relojes solares, de arena, de aceite, pero tenían el defecto de ser silenciosos. El defecto de ser silenciosos, sí, pues lo que se quería al construir esos «monstruos mecánicos» era que todo viviente los oyese y, al oírlos, cayeran en la cuenta de que el tiempo pasaba. De día, de noche, al atardecer, a todas horas, los habitantes de aquellas ciudades silenciosas tenían que percatarse de la inexorable fuga del tiempo. Era como si se les dijese: «El tiempo pasa, recordad que sois mortales».
Karl Marx (1818-1883) leyó la aparición de los relojes mecánicos en una clave puramente económica, como era costumbre en él leerlo todo: «El reloj –escribió en una carta de 1863 dirigida a Frederick Engels- es la primera máquina automática construida con fines prácticos; toda la teoría de la producción uniforme nace a partir de él». Mucho más incisivo que Marx fue sin duda Oswald Spengler (1880-1936), quien escribió así en La decadencia de Occidente: «De entre todos los pueblos, fueron los alemanes quienes inventaron los relojes mecánicos, símbolos pavorosos del tiempo que pasa, los cuales, tocando noche y día desde numerosas torres y campanarios, fueron la expresión máxima del sentido histórico del mundo». Tiene razón Spengler: los relojes sonoros fueron concebidos más para invitar a la meditación que para llamar a la fábrica; más para hacer reflexionar sobre la marcha del tiempo que para llegar a tiempo.
En realidad, fue la Iglesia la que introdujo en el mundo la moda de los relojes monumentales. Este desposorio entre la Iglesia y el reloj no es ciertamente casual: el cristianismo concibe el tiempo como una línea recta que inicia con la Creación, llega a su plenitud con la Encarnación del Verbo y que culminará con la segunda venida del Señor (o parusía). El cristianismo no cree en eternos retornos, ni en nada que se le parezca: para él, como dijo un personaje del teatro de Ionesco, «este curso que es la vida no tiene repeticiones». El tiempo se va, y los que escuchaban aquellas campanadas lo sabían, lo tenían siempre presente.
Es una buena cosa el que hoy nuestros relojes sean silenciosos. Pero una cosa todavía mejor es que aún no podamos suprimir del todo ese tic tac que a menudo nos pone nerviosos. Prácticamente es lo único con lo que contamos para pensar en lo incierto de esta vida y en la inminencia de la muerte.
«-Tengo setenta años», constata apesadumbrado un personaje de La dama del alba, la pieza teatral de Alejandro Casona (1905-1965).
Le responde la muerte vestida de mujer:
«-Muchos menos, abuelo. Esos setenta que dices son los que no tienes ya».
¡Terrible condición la nuestra: los años que tenemos son precisamente los que ya no tenemos!
En Adolescencia encadenada, la novela de François Mauriac (1885-1970), una mujer escucha a lo lejos el martilleo de un reloj de pared: «En la luz melancólica de esta habitación que permanecía intacta –escribe el novelista-, la jovencita, a pesar de sus veinte años, tiene el sentimiento terrible de los años cumplidos, de la carrera al abismo, de lo que cada minuto mata en nosotros»…
Cuando un acaudalado senador romano festejaba su cumpleaños número noventa, uno de sus amigos le preguntó con ironía: «¿Cuánto darías por volver a tener veinte años?». Sin pensarlo dos veces, respondió el senador: «Daría toda mi fortuna por volver a tener ochenta y nueve».
«Cada vez que vemos el reloj recibimos un impacto doloroso. El reloj se limita a decirnos que somos tiempo, y que el tiempo pasa», constata lleno de nostalgia Joan Fuster (1922-1992) en su Diccionario para ociosos. No obstante, puesto que somos mortales, seamos también indulgentes con nuestros pobres relojes. Ellos, pese a la monotonía de su voz, tienen algo muy importante que decirnos: existe el deber de vivir, pues la vida vuela y cada minuto es irrecuperable.
«No, los hombres nunca saben querer de verdad. Nada les satisface. Lo único que saben es soñar, imaginar nuevos deberes, buscar nuevos países y nuevas moradas. En cambio nosotras sabemos que hay que apresurarse a amar, darse la mano, temer la ausencia», dice Marta, uno de los personajes de El malentendido, la pieza teatral de Albert Camus (1913-1960). Hay que apresurarse a amar: sí, hay que apresurarse. Es casi seguro que, mientras hablaba así, Marta estuviera escuchando el tic tac de un reloj lejano. O, en todo caso, los latidos de su propio corazón, que es lo que más se parece en este mundo al sonido de los relojes.
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com